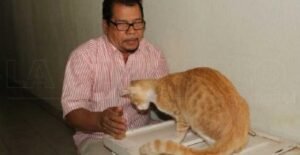Jorge Campo: la palabra que escucha el tiempo

Excelente poeta y mejor persona es Jorge Campo Figueroa.
Por Fausto Pérez Villarreal
Hay escritores que no buscan brillar, sino permanecer; que no levantan la voz, sino que afinan el oído para oír lo que el tiempo murmura. Jorge Campo Figueroa pertenece a esa rara estirpe. En su obra, la palabra no se pronuncia para exhibirse, sino para acompañar: acompaña al recuerdo, al silencio, al temblor de lo vivido. Su poesía nace de un Caribe interior, donde la luz no enceguece, sino que revela. Barranquillero de nacimiento y hombre de hondas vigilias, Campo ha hecho del lenguaje una brújula que lo orienta entre la nostalgia y la revelación.
Formado en letras y comunicación, con una trayectoria que abraza la enseñanza y el periodismo, Campo se ha mantenido fiel a la dignidad de la palabra. Licenciado en Español y Comunicación por la Universidad de Pamplona y especialista en Gerencia Educativa por la Corporación Universitaria Minuto de Dios, ha recorrido los caminos del lenguaje con la paciencia de quien entiende que escribir es también un modo de servir. Sus reconocimientos —entre ellos la Mención Honorífica en el Concurso Literario XICóALT de Salzburgo (1996) y su lugar como finalista en el Concurso Internacional de Microrelatos Navideños de Valencia (2020)— son apenas huellas visibles de una obra que se sostiene, sobre todo, por su hondura humana y su rigor estético.
En Cabalgando nostalgias (1993) y Memoria del llanto y de la risa (1998), Campo se interna en las zonas donde el tiempo se vuelve materia sensible. Su poesía no se limita a describir: reconstruye lo vivido con una ternura lúcida, con un sentido del ritmo que recuerda el vaivén de las mareas. En ella, el dolor se transfigura en belleza, y la memoria —esa presencia que nunca cesa del todo— se convierte en una forma de gratitud. Leerlo es asistir a una ceremonia del lenguaje: cada palabra parece escogida para resistir el paso de los días.
Pero no solo la poesía lo define. En sus libros inéditos de narrativa breve —Tejiendo el tiempo, Breviario, Sumario y Epítome—, Jorge Campo Figueroa demuestra que la brevedad puede ser una forma de intensidad. Sus cuentos son instantáneas donde el gesto mínimo adquiere resonancia simbólica. La concisión se convierte en espacio de revelación, y lo cotidiano se ilumina con un resplandor casi metafísico. Su narrativa, como su poesía, confirma que el arte de decir no está en la abundancia de palabras, sino en su precisión emocional.
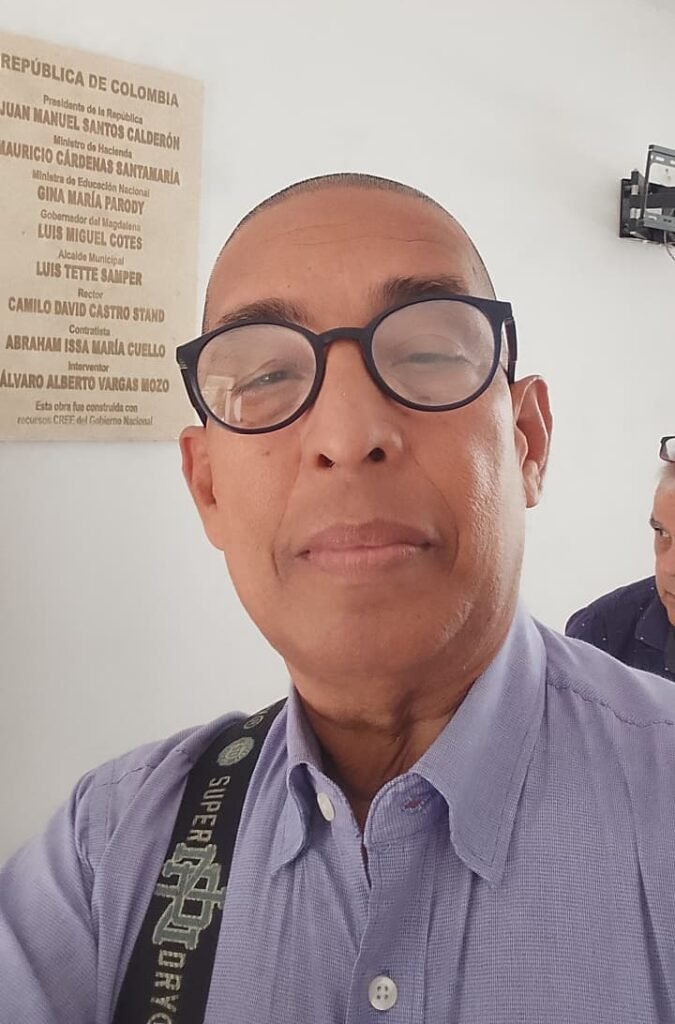
Desde Barranquilla, entre el rumor del río y la vastedad del mar, Jorge Campo Figueroa ha construido una voz que no imita, sino que escucha. Su obra, anclada en el Caribe y abierta al mundo, es un recordatorio de que la poesía sigue siendo una forma de resistencia frente al olvido y una manera de celebrar lo humano. En tiempos de vértigo y dispersión, su palabra nos devuelve al centro: al asombro, al silencio, a la verdad sencilla de estar vivos.
A Campito —como lo llamamos con afecto quienes lo vimos crecer entre versos y madrugadas de tinta— lo conozco desde los días luminosos de Cultura Zeta, aquel entrañable folleto de poesía que circulaba como un secreto entre soñadores. En sus páginas coincidían voces que aún conservan la lozanía de los inicios: Javier Marrugo, Ulises Redondo, Wilson Pedrozo, Fabio Ortiz Ribón… jóvenes que creían que la palabra podía salvarnos del olvido. Campito ya entonces escribía con una serenidad distinta, como si escuchara un rumor que los demás apenas intuíamos.
He aquí el diálogo.
Tu obra poética parece atravesada por una nostalgia consciente, una forma de mirar el pasado sin rendirse del todo a él. ¿Qué significa para ti la nostalgia como categoría poética y cómo la diferencia de la mera evocación sentimental?
La nostalgia es una emoción compleja que nos lleva, en el acto poético, a mezclar sentimientos, en el entendido de crear un mundo estético en donde expresarse.
En ‘Cabalgando nostalgias’ y ‘Memoria del llanto y de la risa’ se percibe un diálogo constante entre la pérdida y la persistencia. ¿Consideras que la memoria es una forma de resistencia frente al olvido o, por el contrario, un modo de perpetuar la herida?
Indudablemente es una forma de resistencia frente al olvido, pero no escapa al trasegar por la llaga, el dolor, la tristeza. Tampoco escapa a la felicidad.
Tu poesía y tu narrativa emergen desde el Caribe, pero con una voz que rehúye el exotismo. ¿Cómo logras equilibrar la identidad regional con una vocación estética más universal?
Mi generación surge conociendo el Boom Latinoamericano y especialmente la mayúscula obra de García Márquez. Pero quienes nos antecedieron —maestros como Guillermo Tedio, José Luis Garcés González, Ramón Bacca, Margarita Galindo y Ramón Molinares Sarmiento, entre otros— nos indicaron que exploráramos autores fuera de este entorno, y eso nos conectó con Borges, Anderson Imbert, Arreola, Piñera, Poe, Kundera, Grass, Pavese… La lista es interminable, pero esos escritores nos ofrecieron otros mundos y diferentes maneras de enfrentar el acto creativo a partir de un universo distinto. Creo que esa es la razón.
El mar y el río, que tanto nos identifican y nos unen en el Caribe, ¿son paisajes o símbolos? ¿Qué dimensión espiritual o existencial tienen para ti esas aguas que fluyen y devuelven?
Somos absolutamente marinos, anfibios, y eso se refleja en nuestra obra.
Has transitado tanto la poesía como el cuento breve. ¿Qué te exige cada género? ¿Hay un territorio común entre la síntesis poética y la condensación narrativa del microrrelato?
Son géneros distintos que tienen su propia dinámica discursiva y sintáctica, pero me nutro de ambos cuando abordo la creación, ya sea de un poema o de un cuento breve. La cadencia y la musicalidad de la poesía, la síntesis y lo sorpresivo del relato son elementos que se encuentran en mi obra, tanto en un género como en el otro.
Tu trayectoria combina la escritura con la docencia y el periodismo. ¿De qué manera estos oficios dialogan o se contaminan mutuamente en tu visión del lenguaje?
Creo que si hay una fortuna para un escritor es ejercer el periodismo y la docencia. El primero, porque te permite tener “caliente” el brazo por su actividad diaria o periódica. La segunda te lleva a conocer imaginaciones y comportamientos, saberes y elucubraciones que te facilitan construir personajes, historias, universos. Además, en ambas tienes que investigar, planear y ejecutar para orientar conocimiento.
En una época de ruido digital y velocidad, ¿cómo se sostiene la palabra poética? ¿Qué lugar crees que ocupa hoy el silencio en la literatura contemporánea?
Los autores seguimos produciendo nuestra literatura, buscando siempre un excelente nivel estético. Los lectores serán quienes nos evalúen a través del tiempo. Hoy hacemos uso de los soportes que nos brinda la tecnología para publicar allí nuestro trabajo, sin dejar de lado el libro físico. En cuanto al silencio, es un recurso narrativo y poético que siempre ha sido fundamental para propiciar reflexión, enfatizar o generar tensión; en este tiempo no ha dejado de serlo.
Tu participación y reconocimiento en concursos internacionales sugiere una apertura a otros públicos. ¿Cómo percibes la lectura de tu obra fuera del Caribe? ¿Has notado distintas sensibilidades frente a sus temas?
Debo comenzar diciendo que los escritores como yo no hemos llegado al gran público lector; nuestros libros no alcanzan grandes tirajes, pero sí contamos con unos lectores especializados, una pequeña cofradía de leyentes que se ha ampliado gracias a las plataformas digitales. He recibido de varias partes del mundo comentarios favorables sobre mis textos, sobre todo por lo absurdo de las temáticas y lo fantástico de su tratamiento.
En ‘Memoria del llanto y de la risa’ el título ya es una declaración estética: la coexistencia de lo trágico y lo vital. Háblame de esa tensión entre dolor y celebración que atraviesa su poesía.
Nací en un hogar común y corriente, pero con unos padres que apoyaban las iniciativas de sus hijos. Eso fue fundamental para mi literatura, porque aprendí a valorar lo bueno y lo malo sin tabúes, y creo que eso es patente en mi obra. En cuanto a este libro, recojo el dolor por las ausencias físicas y sensoriales, pero también edifico la vida con buenos recuerdos, proponiendo un mundo para la libertad. Es un poemario en el que hago una catarsis sobre los dolores vividos y, a su vez, canto a la vida y a la alegría.
¿Qué papel juega el humor —ese humor soterrado, caribe, a veces melancólico— en tu escritura?
El humor es un elemento que nunca puedo dejar por fuera de lo que escribo. A veces soy sarcástico, pero nunca obsceno. Juega un papel importante en mi obra, aunque casi nunca se den cuenta de ello.
En tu libro inédito ‘Tejiendo el tiempo’ parece haber una metáfora estructural: el tiempo como tela o como urdimbre. ¿Cómo concibes el tiempo dentro de tu poética narrativa?
El tiempo, como momento, como instante, es la aguja que teje mi narrativa; es la vara con la que mido todas las historias, todas mis propuestas en los microrrelatos.
¿Qué lugar ocupa la música —el bolero, la cumbia, el jazz— en tu imaginario poético? ¿Es un elemento rítmico, temático o una forma de respiración interior del texto?
Te voy a confesar algo que creo que al único que se lo he dicho es a mi amigo, poeta Javier Marrugo: inicialmente, para mi poesía, las más grandes influencias vinieron del bolero, de las interpretaciones de Roberto Ledesma, Javier Solís, Felipe Pirela y Tito Rodríguez. Después, cuando fui avanzando, llegaron las lecturas de los grandes poetas.
Perteneces a una generación de escritores que crecieron entre la oralidad costeña y la irrupción de la modernidad mediática. ¿Cómo ha influido esa doble herencia en tu estilo y en su relación con la palabra?
En mi obra se nota la oralidad en pasajes relatados de algunas minificciones: recojo adagios y los involucro en mis historias. En cuanto a lo mediático, lo dije antes: soy periodista y no puedo escapar a ello.
¿Qué diálogo establece tu obra con los grandes poetas del Caribe colombiano, como Meira Delmar, Jorge Artel o Raúl Gómez Jattin? ¿Sientes afinidades, rupturas o distancias necesarias?
Ellos son autores mayúsculos, con una obra consolidada, que he leído con atención y respeto, que he estudiado con denuedo, que admiro y recomiendo a mis estudiantes. Pero creo que pertenezco a otras voces, a otros estilos, a otras temáticas. Ojalá algún día escriba un verso como ellos, una línea que me salve.
En tus cuentos breves, el detalle parece ser una clave estructural. ¿Cómo se construye, para ti, un relato que dure apenas unas líneas y, sin embargo, deje una resonancia prolongada?
Creo que un cuento breve debe tener los siguientes elementos: un buen título, una historia, un lenguaje apropiado, una síntesis precisa, una credibilidad en lo narrado y un cierre pertinente, que no siempre debe ser una sorpresa.
¿Qué te impulsa a escribir: el deseo de comprender, de recordar, de sanar o de dejar testimonio?
Escribir, para mí, es como respirar: una necesidad vital. Lo hago por placer, pero quiero dejar un testimonio de mi tiempo, una memoria para mis hijos y para mi nieto. Quiero dejar un vestigio de mi pensamiento, de mi creatividad, así sea para orientar a otros sobre cómo no se debe escribir.
¿Qué relación tienes con Barranquilla, no solo como escenario vital sino como mito literario?
A mí me tocó vivir, gracias a Dios, el renacer de la literatura y, especialmente, de la cultura en Barranquilla durante los años 80 y parte de los 90. Fue el surgir de varios grupos literarios, el gran momento de las revistas y suplementos culturales, de las agendas culturales semanales, del Teatro Municipal Amira de la Rosa bajo la dirección de don Alfredo Gómez Z., de las orientaciones de don Carlos J. María, don Germán Vargas y don Alfonso Fuenmayor; de los intercambios con escritores del Caribe colombiano; de los confiables concursos literarios, las tertulias, los festivales universitarios, las obras de teatro y danzas populares, las exposiciones pictóricas y el carnaval popular. Soy un barranquillero orgulloso de su tiempo; me siento agradecido por haber nacido aquí y, por supuesto, todo eso ha influido en mi literatura.

¿Has sentido alguna vez que el periodismo limita o potencia la mirada del poeta?
Ya lo dije: potencia el trabajo del escritor.
¿Qué tipo de libros recomiendas a los jóvenes que empiezan a explorar la lectura?
No hay un listado exacto. Creo que los libros que deben leer son aquellos afines a sus necesidades literarias y de conocimiento. No me atrevería a dar títulos cerrados.
¿Y de qué tipo de textos deben huir?
Difícil responder. No lo sé.
¿Qué te gustaría que un lector descubriera en tu obra dentro de cincuenta años, cuando el contexto actual ya se haya desvanecido?
Mi tiempo, el manejo sintáctico de mi obra y los aportes axiológicos que haya en ella.
Finalmente, ¿cómo imaginas tu voz poética en el porvenir? ¿Qué temas, qué obsesiones sientes que aún no te han sido reveladas por completo?
Escribo literatura básicamente en dos géneros: poesía y cuento breve. Creo que he definido una voz, un estilo, un lenguaje, unas temáticas y unas estructuras. Lo que viene ahora es seguir madurando cada uno de esos elementos.